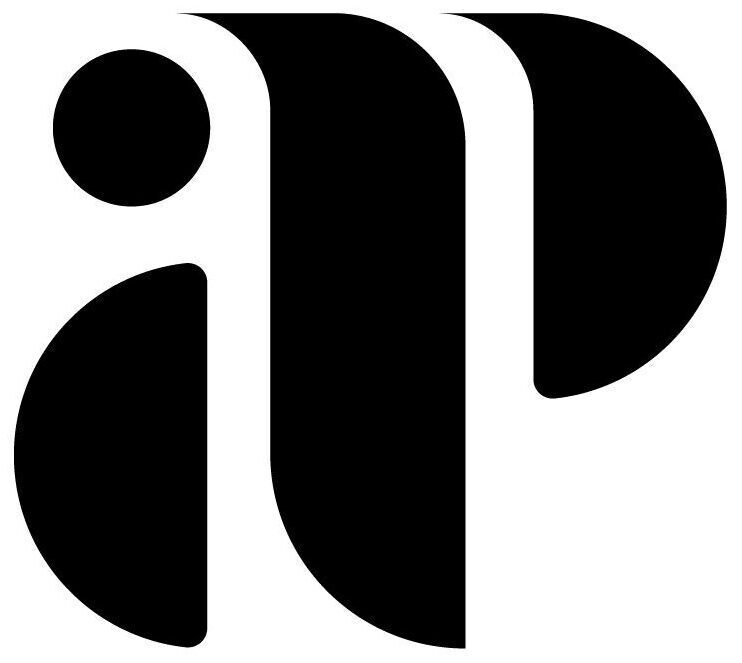¿La vida se mueve por energías de cooperación o de competencia? Pues si hacemos caso a lo que nos muestra el sistema económico que mueve el mundo, la respuesta seguramente no puede ser otra que la competencia. Pero no es así, en realidad. Solo hace falta observar con atención la naturaleza para darnos cuenta de lo que la cooperación entre especies y la evolución de los sistemas naturales ha sido capaz de crear a lo largo de millones de años. Que algunos individuos o grupos compitan entre ellos por un territorio son simples mecanismos biológicos puntuales para mantener un equilibrio dinámico global.
Este hecho se ha utilizado, sin embargo, infinidad de veces para justificar ciertos comportamientos humanos expansivos y destructivos, e intentar demostrar que la competencia es lo que mueve la vida, por lo que nosotros no podíamos ser menos y estaríamos sujetos a las mismas leyes. La supervivencia del más fuerte, que se suele decir. Pero nada más alejado de la realidad, aunque en la superficie lo parezca.
Cada ser humano somos el resultado también de esa cooperación, como cualquier ser vivo. En nuestro caso, estamos formados por unos cuarenta billones de células (con b: 40.000.000.000.000), células que cooperan entre ellas para mantenernos con vida y permitirnos evolucionar hacia donde sea que cada uno tenga que hacerlo. Con casi el doble de bacterias, además, en nuestro tracto digestivo principalmente, unos 100 billones, sin las cuales no podríamos vivir.
Somos un ecosistema de cooperación desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, hasta que nuestro cuerpo físico se reintegra de nuevo al ecosistema global y nuestra consciencia trasciende hacia el lugar que le corresponde según su estado de evolución.
Estamos inmersos en un campo de energía en el que todo está en contacto con todo. Que nuestro ego tienda a separar para autoreconocerse es solo una fantasía mental, que lamentablemente trasciende a lo social para construir egos culturales y de territorio que se esfuerzan por ser distintos al resto. Y son estas fantasías las que nos impiden observar la consciencia de unidad que subyace a todo. Yo y lo demás. Dentro, fuera. Dualidad en lugar de consciencia integral.
Un hormiguero parece vivir infinitamente más desde la consciencia de unidad que nosotros. O un enjambre de abejas. Los estorninos al volar como un solo organismo. Miles de ejemplos en los que el individuo lo es en la medida que forma parte de algo más grande. Alguien dirá que esto es perder la identidad para convertirse en una especie de autómata sin criterio. Pero, ¿y esto no es lo que ocurre en lo que se suele llamar el mundo desarrollado, donde nos comportamos de este modo durante una gran parte de nuestras horas de vida activa?; incluso cuando creemos que actuamos de forma libre?
Quizás es que en el caso de los humanos el reto es encontrar el equilibrio entre llevar a cabo nuestro propósito de vida y a la vez ser conscientes de que este propósito forma parte de un propósito mayor: de una consciencia de unidad.
Esta idea es para mí la quinta dimensión de la que tanto se habla. Porque querer ser espiritual sin soltar un ápice de ego es solo una versión modificada de lo vivido hasta ahora, en la tercera dimensión. Trascender hacia un estado más espiritual es reconocer que el camino de cada ser está íntimamente ligado al del resto, y que incluso la existencia del ser humano más malvado viene a recordarnos la necesidad de integrar el todo, y no solo la parte que nos conviene. Excluirlo es, precisamente, negar la consciencia de unidad.
Los continuos conflictos armados que se viven periódicamente en el mundo, como los actuales, demuestran, una vez más, la dificultad de la humanidad de entrar en coherencia con la idea de consciencia de unidad. Nuestra gran asignatura pendiente.
Estos conflictos, como los que suceden a escala individual, convierten la más mínima diferencia en motivo suficiente para la agresión y justifican cualquier acto atroz, las más de las veces con un lamentable trasfondo económico de corto plazo.
Eso es, precisamente, la mejor prueba de la inconsciencia en la que todavía vive gran parte de la humanidad; o, dicho de otro modo, de la falta de consciencia de que somos un todo que se fractaliza en cada uno de los seres humanos.
Este comportamiento humano beligerante inconsciente se suele asimilar con un cáncer que se expande. A mí me parece más bien como una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunitario deja de reconocer la integridad del organismo para atacar una parte de él como si fuera distinta y peligrosa para la supervivencia. Como les ocurre a las células inmunes, las células humanas, por así decirlo, parecen también enloquecer y perder su consciencia de unidad.
Por ello, para llegar a este nivel de consciencia no hay otro camino que comprender que la célula no es nada sin el conjunto, a la vez que el todo tampoco lo es si cada una de las células. Eso es precisamente someter los egos individuales y de territorio en favor de la cooperación y del beneficio mutuo colectivo.