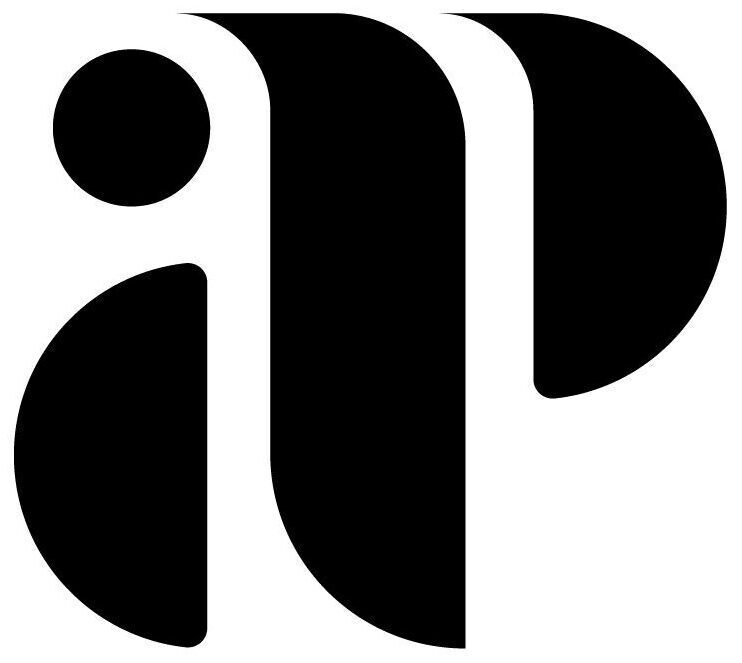Las palmas de unas manos unidas por su base y abiertas en la parte superior sosteniendo una Tierra, como si de un cáliz se tratara. Una imagen fácil de identificar, que casi todos tenemos en nuestra mente. Una imagen surgida hace años en el universo ecologista/ambientalista y que ha sido reproducida infinidad de veces con múltiples reinterpretaciones y variantes gráficas. En algunos dibujos la Tierra se muestra alegre y feliz de ser tratada de este modo; en otros aparece triste y enferma por los impactos humanos a los que se ve sometida.
La idea es simple y elocuente: somos responsables de cuidar y proteger nuestro planeta, porque somos los causantes de los perjuicios que éste experimenta. Ahora bien, sin desmerecer el valor icónico de esta imagen, y muchos menos su utilidad a la hora de transmitir un determinado mensaje de concienciación medioambiental, su trasfondo tiene un significado mucho más profundo de lo que parece; incluso, en cierta medida, quizás algo contrario a lo que se pretende.
Las imágenes simbólicas, como ocurre con los sueños o las palabras dichas sin pensar, tienen esto, muestran abiertamente la carga inconsciente, porque trascienden el universo racional y abren la mente a otro tipo de información que se rige por patrones alógicos. Constituyen un lenguaje visual que ha sido utilizado por los humanos desde el principio de los tiempos para transmitir conocimientos e ideas que iban más allá de lo literal, que surgían de lugares profundos del inconsciente colectivo. Formas, además, que tenían como objetivo expresar el vínculo íntimo entre los seres humanos y las energías y fuerzas del planeta, sin excluirnos del resto seres vivos y del gran ecosistema global al que pertenecemos.
Sin embargo, con la aparición de visiones del mundo que situaban al ser humano como el centro de la creación y en la cumbre de una evolución casi hecha a medida, la Tierra y toda la biosfera quedaban reducidas a simples recursos de los que obtener un provecho económico la mayoría de las veces, despreciando de este modo la trascendencia que hasta la más insignificante bacteria tiene en la dinámica y funcionamiento de dicho ecosistema. Bacterias algunas de ellas, sin ir más lejos, que viven en nuestro tracto digestivo y sin las cuales no podríamos ni tan solo realizar muchas de las funciones que nos mantienen con vida. A esta actitud antropocentrista miope se le ha unido la incapacidad generalizada de vivir pensando en el futuro del colectivo humano, más allá del presente, instalados en un carpe diem que nunca parece suficiente y que hace realmente difícil impulsar estrategias a gran escala, tanto espacial como temporal. Estas manos abiertas revelan, pues, un mensaje más profundo que tiene que ver con una actitud de superioridad encubierta, porque nos otorga una posición que realmente no tenemos, aunque insistamos con tozudez en ella.
La complejidad sistémica de la vida nos supera con creces y parece a veces incognoscible, a pesar de todos los conocimientos científicos que poseemos. La Tierra no está en nuestras manos. No es necesario que la protejamos con paternalismo, ni Gaia nos lanza mensaje alguno para que lo hagamos. Aunque la inundáramos de contaminación, hiciéramos estallar todo el arsenal nuclear o arrasáramos la biodiversidad con armas químicas o biológicas, la Tierra continuaría existiendo, con el permiso del Sol, durante muchos millones de años más, a pesar de las heridas infringidas. Eso sí, sin nosotros, lo cual demostraría hasta qué punto todavía no hemos comprendido la verdadera trascendencia del juego de la vida, y el hecho de que ésta se fundamenta en un maravilloso equilibrio dinámico de todo con todo.
Y es que nos movemos por criterios y razones que cuestan de comprender, ya que parecen responder más a simples impulsos del cerebro reptiliano de supervivencia que a una actitud de voluntad de vivir en harmonía con el planeta entero, desde una comprensión holística y no sólo intelectual. Por ello, más que una emergencia climática o pandémica, tendríamos que declarar una emergencia moral, incluso espiritual, asumiendo cada actor de esta obra las verdaderas responsabilidades que le corresponden, y no sólo dejándolas en manos de los ciudadanos. Los pequeños cambios son poderosos si cada vez más personas se suman a la transformación del sistema, como ha quedado demostrado en incontables ocasiones, pero vivir con el peso de la responsabilidad única o la esperanza de que ciertos cambios irán de abajo arriba con el beneplácito de ciertos agentes todopoderosos, tiene algo de ingenuidad; además de insistir en una culpabilización del individuo que debería ser transformada de una vez por todas en un acompañamiento para expandir la consciencia colectiva.
Dice el escritor alemán Eckhart Tolle que “la contaminación del planeta es sólo un reflejo exterior de una contaminación psíquica interna: millones de personas inconscientes sin asumir la responsabilidad de su espacio exterior.” Así, de un interior contaminado de prejuicios y valores caducos, difícilmente puede surgir una capacidad de relacionarse con el entorno desde el respeto más profundo. Por ello, no se trata sólo de comunicar lo mal que lo hacemos y los cambios que tenemos que introducir en nuestra vida para hacerlo “mejor”. Se trata de limpiar esa contaminación interior que pone barreras a la hora de relacionarnos con el exterior, vacíos de esa actitud de superioridad encubierta.De este modo, la imagen que tendríamos que divulgar, abandonando ciertos iconos -aunque se utilicen con la mejor de las intenciones para simplificar el mensaje de fondo-, sería la de una Tierra mirando con compasión una humanidad frágil que no ha superado todavía la etapa adolescente de su desarrollo, y que por el hecho de dominar cierta tecnología, piensa que sabe realmente lo que es la vida y su trascendencia.
Esta imagen, sin embargo, nos colocaría en un lugar en el que, en general parece, no nos apetece estar, porque nos aparta de una supuesta cúspide de la evolución, y nos sitúa en una posición tan insignificante (o maravillosa, depende cómo se mire) como la de cualquier otra especie. Al fin y al cabo, ¿en la cúspide no deberían situarse todas aquellas especies que tienen la capacidad de vivir en equilibrio con su entorno aportando incluso más de lo que reciben del sistema al que pertenecen? Visto de este modo, quizás ocuparíamos el eslabón más bajo de esa supuesta línea evolutiva… Si mantener el equilibrio fisicoquímico de un acuario sin que se desestabilice de vez en cuando alguna de sus variables, requiere de una atención continua y acaba siendo casi una hazaña, es fácil imaginar cuan de complejo es el funcionamiento ecosistémico del planeta, y lo que éste ha sido capaz de crear con la energía del Sol y la tabla periódica de los elementos.
Ante ello, no queda otra que agachar la cabeza y abandonar la falsa idea de control con la que solemos vivir -fruto de un arquetipo masculino malinterpretado que se ha vuelto destructor y fagocitador-, para abrir paso a otra forma de relacionarnos con el milagro de la vida desde el hemisferio derecho, el representativo del arquetipo femenino, también simbólico, creador y respetuoso con los ritmos vitales. No estamos hablando de géneros aquí.
Se trata de dar una oportunidad a una parte del ser casi condenada al ostracismo, como es la intuición y la capacidad de comunicarnos con algo más profundo que vive en algún lugar recóndito de nuestra esencia. Sólo conectando con esa poderosa fuerza interior, sin nombre ni adscripción religiosa, se puede avanzar en la construcción de un colectivo humano en verdadero equilibrio con el planeta. Pero, ¡cómo nos resistimos a ello desde nuestras creencias profundamente arraigadas!