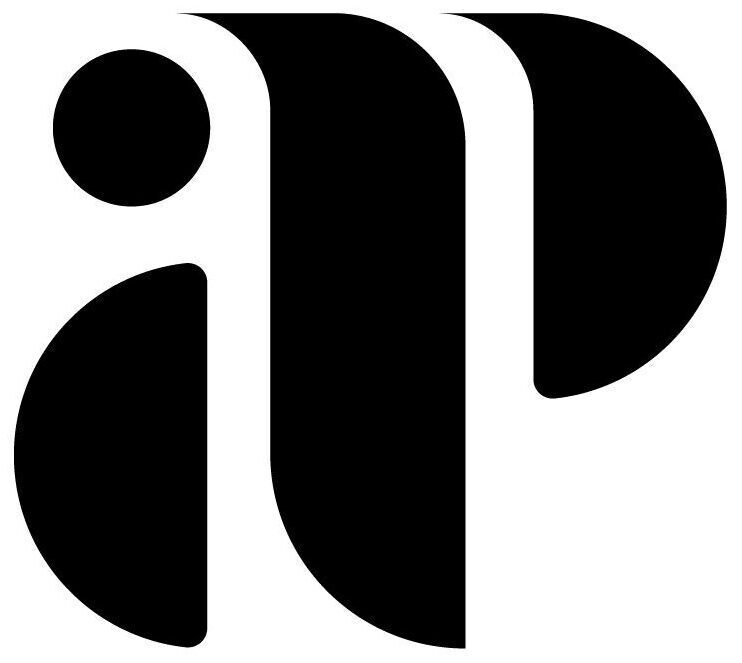Las palabras son instrumentos de poder. Son energía, vibración. Pocas veces dejan indiferente, aunque esto siempre dependa de quién y cómo las escuche. Pero hay que utilizarlas con prudencia, sobre todo si la comunicación no es entre iguales en un momento dado, y el receptor se encuentra en situación de fragilidad física o psicoemocional.
Es lo que ocurre, por ejemplo, entre médico/terapeuta/cuidador… y la persona atendida. Aunque el primero crea tener todo el conocimiento del mundo y se otorgue a si mismo el principio de autoridad (convirtiéndose así en un padre simbólico al que obedecer), nunca posee la verdad absoluta como para hacer afirmaciones inmutables, repletas a veces de tecnicismos incomprensibles.
Por ello, antes de dictar algún tipo de sentencia hay que saber que las palabras llegan hasta la mente más profunda del interlocutor y quedan grabadas como un decreto a cumplir, incluso aunque no sean del todo ciertas: “tiene una enfermedad crónica que nunca sanará”, “le quedan tres meses de vida”, nunca más volverá a andar”… Porque siempre hay una excepción que, lejos de confirmar la regla, demuestra que la vida es imprevisible y te barre de golpe la soberbia.
Lo mismo ocurre en el sistema familiar, cuando se dictan sentencias imprudentes dirigidas a los niños/as que pueden condicionarlos/as toda su vida: “eres como tu abuelo”, “nunca llegarás a nada”, “no sirves para estudiar”…
Medir las palabras es un acto de respeto al prójimo, pero también de humildad para con uno mismo. Hay que ser impecable con las palabras, como dice el libro de Los cuatro acuerdos. Más todavía si estamos en una situación de “poder” frente al otro.